La neutralidad es el fin de la historia, llegó a afirmar el historiador alemán Jörn Rüsen. El ideal de objetividad nos vendió la imagen del historiador como un ser sin emociones, sin ideología, sin sesgos. Pero los historiadores son personas, y sus preguntas, sus silencios y sus pasiones están en cada línea que escriben. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en el episodio de hoy explico de dónde surge el mito de la objetividad, por qué es imposible sostenerlo, y por qué está bien no ser neutral sin perder la rigurosidad.
Qué entendemos por objetividad y cómo llegamos hasta aquí
En sentido estricto, la objetividad es una cualidad o propiedad de un objeto, independiente del sujeto que lo percibe. Por ejemplo, es un hecho objetivo que esto que tengo en las manos es un bolígrafo, pero lo que es subjetivo es decir que es azul o que es de un azul agradable, porque eso ya depende de la percepción visual y del gusto del sujeto. La definición de objetividad de uso popular es más laxa y la define como la cualidad de ser imparcial y basarse en hechos, dejando de lado sentimientos, opiniones personales, prejuicios y sesgos.
El concepto de objetividad no es atemporal, sino histórico, y su definición ha variado en el tiempo. Los historiadores Lorraine Daston y Peter Galison concluyeron que la objetividad es un concepto aparecido y popularizado en el siglo XIX, cuando los científicos reflexionaron sobre lo que consideraban un obstáculo para acercarse a la verdad: ellos mismos y sus sesgos. Daban la impresión de que para ser objetivo, para acercarse a la verdad, el investigador entraba como en un trance, vaciaba su mente de prejuicios, y se convertía en un espejo que reflejaba fielmente el objeto de investigación.
La objetividad, más que estar ligada a unos métodos infalibles concretos, se entendía como una virtud moral para ser dignos de confianza. Los historiadores profesionales, por influencia del método científico de las ciencias naturales, adoptaron el ideal de objetividad para darse una respetabilidad y credibilidad científicas y diferenciarse de los propagandistas y aficionados. Esta actitud supuso el inicio de la historiografía positivista e historicista, que tan influyente sería hasta los años 60.

Uno de sus máximos representantes fue Leopold von Ranke, quien decía que los historiadores debían disolverse para que los hechos del pasado pudieran hablar por sí mismos y así poder estudiar la historia “tal como realmente ocurrió.” Para sorpresa de nadie, Ranke era un conservador que atacaba las ideas liberales de la Revolución francesa y apoyaba el nacionalismo alemán, con lo que él tampoco fue objetivo, pese a tener una vocación rigurosa de escribir historia en base a las fuentes primarias de las épocas estudiadas.
La imposibilidad de una historia objetiva y neutral
No es que Ranke fracasara como historiador imparcial, es que es literalmente imposible hacer una historia objetiva y políticamente neutral. Esto es así por varios motivos. A diferencia del químico que puede experimentar directamente con elementos tangibles, el historiador no puede observar el pasado directamente y experimentar con distintos resultados. La historia es una interpretación plausible realizada a partir de los rastros escritos y no escritos que deja el pasado. Esto es lo que llevo años haciendo en este programa, al que por cierto te animo a suscribirte si no lo hiciste ya.
No hay una única verdad. Si ni siquiera podemos comprender y captar todo lo que pasa en el presente y si hay tantas formas de entender el presente como personas hay, ¿cómo sería posible que existiera una sola forma correcta de aproximarse al pasado? Los historiadores no son dioses que puedan ver y comprender todo. Otro factor a tener en cuenta son las limitaciones de las fuentes disponibles. Debes entender que la inmensa mayoría de historias del pasado nunca podrán ser reconstruidas, se han perdido para siempre, porque no han dejado ningún rastro que los investigadores puedan seguir.
A veces solo existe una fuente primaria que haga referencia a un hecho, con lo que resulta imposible verificar la información. En otros casos, se pueden haber silenciado o tergiversado cosas que cambiarían por completo la interpretación de determinados hechos o biografías. Esos son problemas a los que deben enfrentarse los historiadores al tratar con fuentes escritas. Igual que la gente miente o se equivoca hoy, también lo hacían en el pasado.
La historia no es neutral desde el momento en que los historiadores deciden qué temas estudiar, qué preguntas hacer, qué fuentes seleccionar y a cuáles dar más credibilidad, o qué lenguaje emplear. Todo eso son decisiones subjetivas. Factores externos al historiador, como las estructuras de poder de las universidades, las relaciones con otros departamentos, o los contratos, subvenciones y becas, también pueden influir en el objeto de estudio o en el empleo de una terminología y un marco interpretativo determinados.
Los historiadores son personas de carne y hueso con unas inquietudes, ideas y valores y unos gustos estéticos en su exposición, que muchas veces impactan de forma inconsciente y sutil en su trabajo. Como cualquier otro ser humano, los investigadores están condicionados por el contexto histórico y cultural en el que viven y sus experiencias vitales, ideología, clase social, capacidades intelectuales y creativas, o lo que leyeron. Esto no ocurre solo en la disciplina histórica, sino en todas las ciencias.
Edward Carr, en su clásico libro ‘¿Qué es la historia?’, definía así el proceso de historiar: “El historiador y los hechos de la historia son mutuamente necesarios. Sin sus hechos, el historiador carece de raíces y es huero, y los hechos, sin el historiador, muertos y faltos de sentido. Mi primera respuesta a la pregunta de qué es la Historia será pues la siguiente: un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado.”
Una de las lecciones que nos dejó el llamado giro lingüístico del posmodernismo de los años 70 es reconocer que el lenguaje no es neutral y condiciona cómo percibimos y comprendemos el mundo. Por ejemplo, términos como invasión, civilizar, tribu, radical, héroe o libertador son palabras cargadas ideológicamente y con una connotación positiva o negativa. Otro ejemplo sería la documentación franquista de prisiones, que en muchas ocasiones atribuía al tifus la muerte de presos para ocultar que murieron por hambre o por torturas. Así resulta difícil defender que es políticamente neutral repetir acríticamente esta terminología.
En 1962 un historiador australiano todavía afirmaba sin ruborizarse que la civilización llegó a Australia cuando llegaron los colonos británicos blancos en 1788. Pero años más tarde resultaba imposible decir esto públicamente sin enfrentarse a una gran reacción por borrar así la historia de las gentes indígenas y las miserias de la colonización.
Las historias que celebran a Colón o que se centran en los aspectos positivos de la dominación colonial responden a sesgos y motivaciones políticas tanto o más que las historias no eurocéntricas o poscoloniales que se centran en el sufrimiento causado por el colonialismo europeo. Hablar de gays en historia, o por el contrario ocultarlos, responde en ambos casos a unas ideas, pero claro, incluirlos hará que la historia sea más fiel a la realidad. Las guerras culturales por la historia y su memoria ocurren en todos los países, porque las interpretaciones que hacemos del pasado tienen importantes implicaciones políticas, sociales e incluso legales.
Resultaba más fácil mantener la ilusión de la objetividad en la historia cuando la inmensa mayoría de los historiadores eran hombres blancos de origen burgués. Estos académicos al menos podían ponerse de acuerdo sobre qué constituía para ellos la historia digna de ser estudiada, cuáles eran las fuentes legítimas y cómo debían escribir sus relatos, que era básicamente desde la perspectiva del Estado y las clases dominantes.
Al entrar en la academia profesionales de origen social más diverso la pretensión de una historia neutral se vino abajo. Como decía Peter Novick, la objetividad en la historia es un noble sueño, una pretensión de acercarse a la realidad histórica que siempre será una aspiración inalcanzable.
La historia puede ser rigurosa
Por tanto, tal y como aceptan la mayoría de los historiadores hoy en día, la historia no puede escribirse libre de sesgos en ningún caso. Sin embargo, eso no nos debe llevar a pensar que no existe ninguna verdad y que los historiadores simplemente se inventan las cosas o dan opiniones como las daría tu cuñado Paco. El escepticismo y el relativismo son armas de doble filo porque, llevados al extremo, pueden llevar a una actitud destructiva y antiintelectual de cuestionar cualquier tipo de conocimiento.
Ese es el peligro de los postulados posmodernistas, pues al afirmar que la historia es una narrativa se difumina la distinción entre historia y ficción. Es una actitud especialmente peligrosa en los tiempos de desinformación e inteligencia artificial en los que vivimos, donde la gente puede ser incapaz de distinguir entre qué es verdad y qué es mentira. Un nivel sano de escepticismo está bien, pero no se puede tratar la historia como si fueran opiniones sin base alguna y todas las interpretaciones fueran igual de válidas.
La investigación histórica es un proceso de descubrimiento y construcción. Se trata de plantear preguntas y determinar objetos de estudio, descubrir y seleccionar evidencias, y construir e interpretar el pasado sobre la base de evidencias y razonamientos. Las evidencias son precisamente lo que diferencian la historia de la ficción, porque las evidencias imponen límites al número de interpretaciones válidas y plausibles.

Por ejemplo, nadie puede afirmar que mataran a Julio César por ser marxista, porque ninguna fuente primaria apoyaría tal afirmación y ni siquiera existía entonces esa ideología. O es absurda la teoría que niega la conquista árabe y bereber de la península ibérica porque documentación latina, monedas, precintos de plomo y otras muchas fuentes contemporáneas confirman que ocurrió. Sin embargo, dentro de los hechos históricos indiscutibles hay un espacio para diferencias de opinión sobre las causas y consecuencias, las motivaciones o su significado.
Es decir, es imposible contar la historia tal y como fue, pero sí es posible contar cómo seguro que no fue. Hay que ser crítico y mostrar un prudente escepticismo hacia las fuentes escritas y no escritas, no creerlas a pies juntillas o dejarnos seducir por cómo nos presentan algo. Hay que analizar la intencionalidad y sesgos de los autores, a quién se dirigían, el contexto de su redacción, los silencios y contradicciones de los textos y contrastar lo que dicen con otras fuentes primarias para ver qué credibilidad merecen.
Por ejemplo, un análisis crítico de las crónicas asturianas revela numerosas contradicciones entre varias versiones, o paralelismos literarios entre Pelayo de Asturias y Judas Macabeo, un personaje bíblico. Se debe escribir historia de tal modo que quede claro el grado de certeza que tenemos en cada información que damos. Es decir, debemos diferenciar bien entre hechos factuales, hipótesis probables o posibles, especulaciones y hechos improbables o imposibles.
Otra cosa que hacen los buenos historiadores es hacer una búsqueda y selección exhaustiva de las fuentes relevantes, y eso incluye aquellas que puedan aportar un punto de vista diferente y hasta opuesto. Es importante tratar de minimizar el sesgo de confirmación, es decir, la tendencia a destacar la evidencia que refuerza nuestras suposiciones, ignorando, tergiversando o minimizando aquello que no case bien con nuestro relato. Se deben confrontar argumentos, porque eso en realidad nos interesa, ya que cuanto más sólidos sean nuestros argumentos, más difícil será que sucumban a las críticas.
Yo, como anarquista, ni he escondido ni voy a esconder episodios como los asesinatos revolucionarios cometidos por anarquistas en la guerra civil y en especial de clérigos, a veces con torturas muy macabras, o que hubiera anarquistas que ayudasen al multimillonario Juan March a escapar de prisión y huir de España para pagar el favor de las fianzas pagadas por March. Ocultar eso iría en contra de una historia rigurosa y honesta, y esa actitud separa la historia rigurosa de la mala historia.
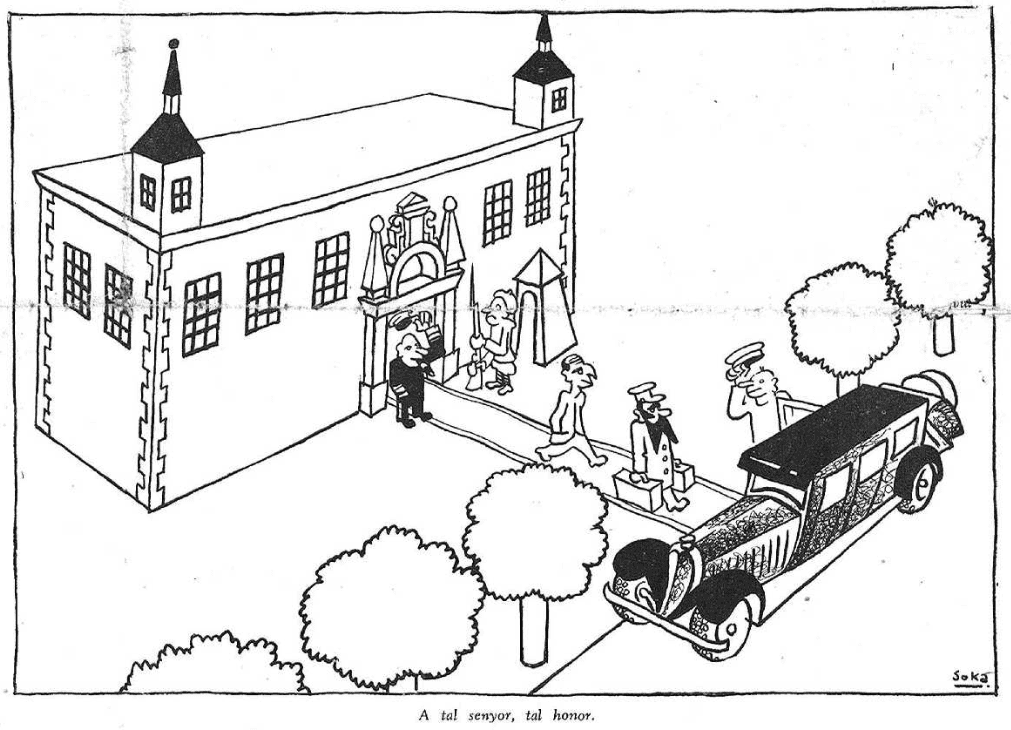
La interpretación de las evidencias históricas se rige por el principio del falibilismo. Eso significa que algunas interpretaciones generan consensos mayoritarios y pueden aceptarse como las mejores aproximaciones a la realidad histórica según el estado actual del conocimiento. Sin embargo, tales verdades son provisionales y revisables, porque los temas y debates históricos nunca se dan por cerrados y la historia se escribe de nuevo desde cada presente con unas ideas e inquietudes distintas a las de historiadores anteriores.
Las interpretaciones se someten a constantes pruebas o críticas y se confirman, modifican o descartan a medida que se analizan más evidencias o se introducen nuevas perspectivas, métodos y razonamientos que permiten mejorar las interpretaciones. Que se superen determinados postulados no significa que los historiadores que los precedieron fueran unos mentirosos, porque en la mayoría de los casos los investigadores actúan de buena fe con el objetivo de aproximarse a la realidad histórica.
Es necesario que todos puedan acceder en igualdad de condiciones a las evidencias y que haya debates entre académicos en un ambiente de libertad de expresión para que vayan quedando las interpretaciones más robustas por sus evidencias y razonamientos. En este sentido, historiar es un trabajo que necesita de revisión colectiva.
Por eso es bueno leer o escuchar puntos de vista y argumentos diferentes y por tu cuenta valorar qué interpretaciones son más convincentes, en vez de confiar solo en un historiador. Y, por cierto, un indicador bastante fiable para valorar la credibilidad de un autor es ir a Google Scholar y mirar cuántos citan sus trabajos, que luego me encuentro a ignorantes diciéndome que Fernando Paz y Roberto Vaquero son grandes historiadores y pierdo un poco de fe en la humanidad.
Lo que he descrito son buenas prácticas para una historia rigurosa. Pero volviendo brevemente a la cuestión de la objetividad, algunos historiadores han optado por redefinir el concepto y hacerlo viable. Así Mark Donnelly, Claire Norton o Marek Tamm definen la objetividad en historia no como una verdad factual absoluta ni como la correspondencia exacta con el pasado tal y como fue, sino como un consenso entre historiadores sobre cómo investigar y presentar el pasado con rigor.
Es lo que llaman objetividad disciplinaria, el conocimiento sistemático adquirido mediante la aplicación de prácticas acordadas por la comunidad de investigadores y tras procesos de revisión por pares y debates. Tales prácticas no son atemporales, porque por ejemplo el incluir como evidencia lo que decían los oráculos como hacía el historiador ateniense Tucídides hoy no sería aceptado. Personalmente, sigue sin gustarme el término objetividad por confundirse con neutralidad e imparcialidad, y creo que es más adecuado hablar de rigurosidad.
Por qué está bien no ser neutral
Que no exista esa objetividad en la que el historiador se convierte en una especie de dios al que no se le oculta nada no debe verse como un mal que lamentablemente haya que aceptar. Sin la subjetividad del historiador, sería imposible seleccionar un objeto de estudio, procesar las fuentes, presentar un argumento y determinar qué es importante y qué no. La historia sería un conjunto interminable de datos inconexos, y serían inservibles para los humanos.
Por tanto, está bien no ser neutral. Arrogarse la cualidad de ser objetivo resulta arrogante y frecuentemente se dice con la pretensión de acallar críticas, igual que acusar a otros de estar politizados. La neutralidad es una ilusión peligrosa, porque la percepción de neutralidad puede llevar a ignorar y naturalizar unos sesgos determinados. Huye y desconfía de los que dicen presentar una historia aséptica, desapasionada, objetiva o neutral.
Te estoy mirando a ti, Academia Play, porque nada tiene de neutral estar dando por culo cada dos por tres con el relato victimista sobre la leyenda negra. Fingir neutralidad es autoengañarse y, peor, engañar a los que te leen o escuchan. Reconocer explícitamente la subjetividad, preferencias y valores personales es una mejor práctica profesional en aras a la transparencia.
Algunos dicen que hay que distanciarse emocionalmente de la historia que se trata, pero ¿cómo se puede hacer eso al investigar, por ejemplo, la historia del genocidio de gitanos del siglo XVIII, o el trato sufrido por mujeres y niños encerrados en cárceles franquistas? ¿Eres un humano o un robot? ¿Por qué hay que reprimir los sentimientos como si fueran pecado? Es más, no empatizar y no tratar de meterse en las mentes de personajes históricos es un obstáculo para el conocimiento. ¿O acaso no se explican los intentos de Subh de proteger los intereses de su desvalido hijo, el califa Hisham II de Córdoba, por el amor de una madre?
Los historiadores convierten algo en evidencia solo cuando lo interpretan en relación con una pregunta, igual que un detective busca pruebas para un caso. Por eso muchas veces unas mismas fuentes permiten extraer nuevos conocimientos antes ignorados por los sesgos de otra época, como cuando se estudian documentos de juicios inquisitoriales y procesos por brujería como herramientas de control social de las mujeres en sociedades patriarcales, en vez de explicarlos solo por fanatismo religioso y superstición.
Yo no exploré fuentes primarias inéditas para estudiar siete modos de dominación empleados por las élites medievales para reforzar su control sobre la población. Usé libros de historia, algunos de sociología y antropología, y conseguí hacer un análisis completamente novedoso gracias a mi perspectiva anarquista, una perspectiva que analiza las estructuras de poder. Sin esa visión libertaria ni siquiera se me hubiera ocurrido plantear la feudalización y los cambios sociales de la Plena Edad Media como una cuestión de mecanismos y relaciones de dominación, y es una perspectiva que creo que sin duda enriquece el debate historiográfico.
Todavía no son mayoría, pero cada vez son más los historiadores que reconocen explícitamente la perspectiva desde la que escriben y escriben historias que buscan tener un impacto transformador en la sociedad del presente y futuro. Esto es en especial cierto en las historias escritas desde la perspectiva de los tradicionalmente silenciados y marginados. No es malo querer cambiar el mundo y hacerlo un poco mejor desde el oficio del historiador.
Las motivaciones ocultas o explícitas son inherentes a todo producto de la imaginación humana, porque toda acción humana responde a una intencionalidad. Mientras no se oculte, tergiverse y mienta a conciencia, está bien que se escriba historia desde un punto de vista determinado manteniendo el rigor esperado en el oficio. Cuantas más evidencias y perspectivas se integren en el análisis del pasado más nos podremos aproximar a la realidad histórica. Y es que, como ya indicaba su etimología, la historia consiste en una búsqueda interminable de las huellas del pasado.
Outro
¿Prefieres un historiador que intente parecer neutral o uno que reconozca su punto de vista desde el principio? Déjame tu respuesta en los comentarios, y si eres nuevo suscríbete al canal de YouTube o a los dos pódcasts, porque en La Historia de España – Memorias Hispánicas encontrarás mucho contenido hecho no desde la neutralidad, pero sí desde la rigurosidad.
Puedes consultar las fuentes de este y otros episodios en la página web del programa, lahistoriaespana.com, donde también puedes hacer una donación o comprar en la tienda camisetas, sudaderas o tazas, y puedes apoyarme con una suscripción mensual o anual en Patreon a cambio de beneficios exclusivos. En el próximo vídeo trataré un tema relacionado con este, eso de “no hay que juzgar la historia” y por qué estoy en contra de esa afirmación. ¡Gracias por tu atención, y hasta pronto!
Fuentes
Appleby, Joyce, Lynn Hunt, y Margaret Jacob. Telling the truth about history. WW Norton & Company, 1994.
Aurell, Jaume, Catalina Balmaceda, Peter Burke y Felipe Soza. Comprender el pasado. Una historia de la escritura y el pensamiento histórico. Akal, 2013.
Bhat, Rashid Manzoor, P. Rajan, y Lakmini Gamage. “Redressing Historical Bias: Exploring the Path to an Accurate Representation of the Past.” Journal of Social Science 4.3 (2023): 698-705.
Bloch, Marc. Introducción a la historia. Fondo de cultura económica, 2000.
Carr, Edward Hallet. ¿Qué es la historia?. Ariel, 2010.
Castro Sánchez, Álvaro. “Historia y neutralidad ideológica. Valores, posiciones políticas y ética de la investigación.” Recerca 27.2 (2022): 1-20.
Claus, Peter, y John Marriott. History: An introduction to theory, method and practice. Third edition. Routledge, 2023.
Daston, Lorraine, y Peter L. Galison. Objectivity. Princeton University Press, 2021.
Donnelly, Mark, y Claire Norton. Doing history. Routledge, 2020.
Gaddis, John Lewis. The landscape of history: How historians map the past. Oxford University Press, 2002.
McKenzie, Robert Tracy. A Little Book for New Historians: Why and How to Study History. InterVarsity Press, 2019.
Novick, Peter. That noble dream: The ‘objectivity question’ and the American historical profession. Cambridge University Press, 1988.
Partner, Nancy, y Sarah Foot, editoras. The SAGE Handbook of Historical Theory. SAGE, 2013.
Paul, Herman. Key issues in historical theory. Routledge, 2015.
Prost, Antoine. Doce lecciones sobre la historia. Cátedra, 2001.
Ricoeur, Paul. “Objetividad y subjetividad en la historia.” Tarea 2 (1969): 7-24.
Sabino, Carlos A. La historia y su método: guía para estudiantes y estudiosos de la historia. Unión editorial, 2017.
Salevouris, Michael J. The Methods and Skills of History: A Practical Guide. Fourth Edition. John Wiley & Sons, 2015.
Schrag, Zachary. The Princeton guide to historical research. Princeton University Press, 2021.
Tamm, Marek. “Truth, objectivity and evidence in history writing.” Journal of the Philosophy of History 8.2 (2014): 265-290.
Van den Akker, Chiel, editor. The Routledge Companion to Historical Theory. Routledge, 2022.
Williams, Robert C. The Historian’s Toolbox: A Student’s Guide to the Theory and Craft of History. Fifth Edition. Routledge, 2014.


Comentar